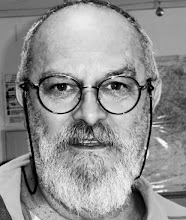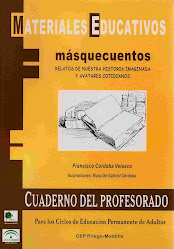Le había costado casi dos meses largos lograr entender aquella dichosa máquina. Su hija y sus nietas decían que era cosa chupada, pero que le digan que a el aquello no le costó lo suyo: lágrimas de cocodrilo, algún que otro bajón en la autoestima y un asomo de taquicardia. No había sido fácil. Aunque puso gran interés, descubrió que, aparte de tener poca memoria era, según sus compañeros, era un auténtico manazas. Y eso que a la máquinita la trataba con cuidado y hasta le hablaba bajito y con cariño cuando no le miraba nadie.
Todo empezó meses atrás cuando, una tarde en el Centro de Educación Permanente, el incorregible de su maestro anunció a bombo y platillo ante todos sus compañeros que…. “ejem, ejem.. ¡tatachín! je, je… en este curso vamos a aprender a usar el ordenador”. Este hombre –pensó aquel día- es un peligroso optimista o, peor aún: los años que acumula le hacen un irresponsable de cuidado. El pobre no sabe bien lo que propone. Menudo soy yo para aprender a estas alturas de la vida a manejar ese cacharro. Y no digamos otros y otras de por aquí que conozco…. Veremos en qué acaba todo esto –se dijo.
Lo cierto es que lo que parecía una mera promesa, al cabo de unas semanas terminó siendo una realidad. Una tarde se descubrió sentado ante una especie de aparato mitad televisión, mitad máquina de escribir. Toda la clase –una de las mejores- estaba llena de flamantes ordenadores. Y encima se enteró que había sido precisamente el peligroso de su maestro, siempre propenso a ver el lado favorable de la vida, quien la había rotulado pomposamente como Aula de Informática. Además, ahora le había asignado una mesa para él solito con aquel diablo de aparato del que no tenía ni idea.
La verdad es que entre sus compañeros y compañeras las había ilusionadas con aquel trasto y eso a pesar que de su manejo ni controlaban. Estas solían ser siempre las más jóvenes de la clase. Pero entre las que ya peinaban canas, lo más cerca que habían estado de un chisme de aquellos era cuando se acercaban a fin de mes al banco a controlar su pensión y sacar algunos cuartos: entonces veían que la amable empleada de caja tecleaba algo con un aparato semejante que –por lo visto- lo sabía casi todo. Nunca a él le cayó bien el invento pues que de vez en cuando, burlonamente, se negaba a autorizarle retirar unos euros porque “se colgaba” –decían- cosa esta que siempre atribuyó como propia de los jóvenes y que, por corte, nunca preguntó en qué consistía.
En la primera sesión el Incorregible anduvo explicando lo que tenían delante. A él aquello no lograba entusiasmarlo e incluso le hacía gracia los nombrecitos que tenían que usar: que si puerto, que si memoria, que si archivo, que si virus, que si clic…. y hasta se rió con ganas cuando supo que tenía que coger “el ratón”. ¿Qué queréis que os diga? Todo aquello le parecía poco serio. Y, total, para poder escribir en una pantalla. Le decía al maestro que con un lápiz y una goma era todo más fácil y no gastaban luz. Estuvieron encendiendo y apagando el artilugio y moviendo una flechita llamada puntero. Tonterías –pensaba- éstos sólo son ejercicios de pulso.
Con el paso de los días llegó a descubrír que el chisme aquel era muy listo pues incluso subrayaba cuando tenía alguna falta de ortografía, y eso que el tenía pocas. Al chivato no se le pasaba ni una. Luego le gustó el poder aumentar el tamaño de la letra y hasta borrar frases enteras, y copiarlas, y cambiarlas de sitio, y escribirlas con un tipo más a su gusto….
Aquello le gustaba de verdad, claro que al Incorregible no le decía ni pío. Secretamente esperaba el día de la semana en que se trasladaban a la clase de los ordenadores. Las dos horas se le pasaban en un suspiro. Fue observando que a sus compañeras de clase les pasaba lo mismo al cabo de unas semanas... Aquellas sesiones eran una maravilla. Cierto es que cada vez descubría más posibilidades y que los mayores tenían que apuntar algunas cosas para recordar los pasos que debían dar. El apuntaba y así no se equivocaba cuando guardaba, borraba, etc.
Sí. Aquello terminó por gustarle de veras. Pero cuando definitivamente se rindió fué el día que se todos se conectaron a Internet y entraron en un sitio que veían la predicción del tiempo, con sus mapas y vistas desde satélite. Tanto le gustó que el Incorregible, al verle tan asombrado, le conectó al Google Earth, cosa que no sabía ni que existía y menos con ese nombrajo. Casi se cae de espaldas cuando vió por primera vez su calle y hasta el patio de su casa. El maestro le explicó que aquello era una foto desde un satélite, y que así estaba fotografiada toda la Tierra. Menos mal –pensó- que no le pillaron en calzoncillos cuando en verano riega las flores. Era maravilloso poder ver cualquier lugar del mundo con solo un movimiento de la mano y un dedo. Siempre le gustó viajar y los de su generación nunca pudieron.
Desde aquel día era él el que traía de cabeza al Incorregible. Quería saber qué más cosas podían hacer con el ordenador. Sin darse cuenta le había cogido cariño al aparato por lo que le aportaba. Descubrieron todos que se podían cartear con sus compañeros y compañeras. Entre ellos podían mandarse mensajes, escribirse, “mandar un emilio” decía el optimista del maestro. Eso fue el no va más, aunque no le hacía gracia pues ¿quién le escribiría con lo seco que era? Todos se mandarían mensajes y el quedaría en evidencia al no recibir ninguno y otros a buen seguro un montón.
La sorpresa es cuando, aparte del saludo del Incorregible que recibió un día y los de algunas compañeras de clase, asignadas por él seguramente, una tarde se encontró un simpático saludo. Firmaba Berta, y decía que era de otra clase. Le dió corte preguntarle al maestro si podía averiguar de qué ordenador procedía, y decidió guardarse el secreto. Desde aquel día, en cada sesión, al abrir el correo, se encontraba algo cortito de ella, pero nada importante. Hasta que un día se encontró unos versos. Berta le pedía que fuera discreto. Unos versos que le calaron hondo. Unos versos dedicados a el, que decían:
“Cuando mi vida se perdía
tras una cortina de años
en mi correo encontré la flor del tiempo
que sobrevivirá a mis desengaños”
Tan alegre y tan nervioso se puso que intentó que nadie más de sus compañeros lo vieran. Nunca le habían dicho algo tan bonito. Nunca escribió ni le escribieron una poesía. Pero no quería perderla. Lo primero que decidió fue copiar los versos a mano. Después, ya vería si respondía a la tal Berta, que no sabía si de verdad existía con ese nombre. ¿Sería de verdad de otra clase? ¿Y si tal nombre ocultaba a alguien de la suya? ¿Cómo preguntárselo al maestro?
Empezaba a sudar. Observó que el Incorregible no le quitaba ojo y hasta le dijo que qué sucedía. Quizás se acercara a ver qué le pasaba. Y vería su pantalla. Lo que faltaba. Le empezaron a temblar las manos. Decidió que era más rápido guardarlos en la memoria del ordenador, en su carpeta de archivos. Buscó entre sus chuletas la forma de hacerlo. Volvió a mirar al maestro e intuyó que se levantaría, que sería la rechifla de la clase, que dirían que se había echado novia en el centro, que…
Sus dedos buscaban el dichoso papel. Leyó las instrucciones rápidamente: buscar en el ángulo superior izquierdo: clicar sobre Archivo, Guardar como, Carpeta… En ello estaba cuando al Incorregible lo descubrío a dos pasos de su mesa. Un sudor frío le recorría la espalda. Miró la pantalla y vió que la flechita del ratón se movía como loca pues su temblorosa mano no dominaba el ratón. Con todo, sin pensarlo dos veces, apretó su tecla izquierda y le dió la orden: ¡clic!… Ya estaba. De buena me he librado –pensó.
Segundos después, frente a todos, la única impresora de la Clase de Infórmática escupía escandalosamente los versos de Berta ante el asombro del maestro. Maldito pulso –tartamudeó.
de Paco Córdoba.