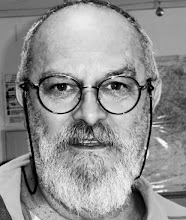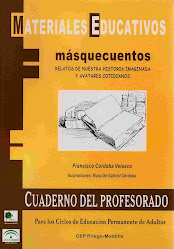Estaba ya dudando si vendría. Aquel día llevaba más de un cuarto de hora esperando en aquella terraza del bar en que me había citado. La situación me empezaba a parecer absurda cuando entonces la ví llegar por el otro extremo de la plaza, con sus pantalones vaqueros que tanto me gustaban.
Caminaba ligera, con la cabeza alta como era su costumbre, decidida. Me gustaba observarla desde lejos; parecía una estudiante a pesar de la treintena larga ya de años que tenía.
Caminaba ligera, con la cabeza alta como era su costumbre, decidida. Me gustaba observarla desde lejos; parecía una estudiante a pesar de la treintena larga ya de años que tenía.
Realmente Candela tenía un atractivo singular, una belleza que, sin que ella lo pretendiera, llamaba la atención a cualquiera y –ahora lo pienso- creo que ella lo sabía de sobra, justificando así al celoso de su marido. Desde hacía ya dos años nuestra relación había ido viento en popa.
Se acercó extrañamente seria a la mesa y, dándome la mano, me pidió permiso para sentarse. “Tú sabrás, mujer, eres la que me ha citado aquí, pero te recuerdo que a las cinco entro en clase” -le dije con ironía. Antes que nada más pudiera añadir, dos gruesos lagrimones asomaron en sus preciosos ojos, y yo, mitad asombrado y mitad turbado, no atiné a decir nada. Cínicamente sólo pensé para mis adentros que estaba preciosa.
Empezó a hablar atropelladamente diciendo que así no podía seguir más, que su marido le pegaba, que pensaba se había enterado, que sospechaba si llegaba a casa más allá de las nueve y media, que yo no entendía nada...
También me decía bajito que conmigo había descubierto otros mundos y que le había abierto los ojos… Mientras hablaba yo miraba su dulce barbilla morena y las comisuras de su boca sintiéndome culpable al pensar cuánto me necesitaba aquella mujer. Y barruntaba que yo... también la necesitaba a ella.
Me miraba directamente a los ojos, desde su silla al otro lado de la mesa, mientras iba desgranando el rosario de conocidos problemas que yo descubrí antes en mi relación con otras mujeres. Triste, apenas se movía y gesticulaba.
Se secaba las lágrimas y me contaba algo de su situación familiar cuando –recuerdo- se nos acercó un camarero y con una ligera sonrisa burlona en la boca le preguntó directamente a ella si iba a tomar algo. “Café” –dijo ella rotunda- tanto, que me asombró olvidase por un momento su timidez. El del bar, un hombre mayor, me miró complice sonriendo, como diciendo: “parece mentira, hombre, que yo a tí te conozco”.
Pasaban los minutos y yo le decía que no tenía razón, que no era motivo suficiente para terminar, que necesitaba una oportunidad, que se arrepentiría pasado el tiempo... Me estaba logrando emocionar cuando yo presumía –a esas alturas- de haber toreado en las peores plazas. Pero nada; parecía que lo tenía todo decidido.
Quise hacer un gesto entre tierno y amable, como acariciarle la mano y no pude. Ella, quizás, tampoco lo hubiera permitido. Con los ojos enrojecidos me contaba que ya el año pasado pensó algún día incluso en desaparecer. “Que así, que me entere, no podía vivir” -sentenció. Me echaba en cara no saber encontrar soluciones...
Se despidió como llegó: orgullosa y ligera. Se levantó y me dejó allí sentado tras veinte minutos de charla –de monólogo más bien- y con una servilleta de papel arrugada y húmeda de sus ojos. Su rabia hacia el sexo masculino flotaba en torno a aquella mesa del kiosco del parque ese día de primavera...
Yo a las cinco, como siempre, estaba ya en mi clase.
La perdí. No supe retenerla. Ya me había pasado alguna vez y nunca me acostumbraba. Cierto que en otras ocasiones había sabido reconducir el tema y hasta me pavoneaba internamente de haber tenido éxito. Pero esta vez no era así y tenía que reconocer que me dolía. Que me dolía más de lo acostumbrado. Ay, Candela…
Me dejó un vacío que se agrandó por días. La calidad de mis clases se resintió. Supe que se había marchado del pueblo y que limpiaba casas en una provincia vecina. También supe que el imbécil de su marido me estuvo buscando durante un tiempo.
Yo sólo recuerdo su frágil figura y la dureza de su última mirada en aquella terraza. Sus reproches me llenan aún de zozobra y frustración a pesar de los años transcurridos. Todavía su lugar es especial...
Especial siempre será la séptima mesa de la fila de la izquierda de mi clase, la plaza que ocupaba Candela mi alumna inolvidable, aquella mujer que aprendió a leer y a escribir desde cero y que terminó leyendo –devorando más bien- todo cuanto le traía. Aquella dulce mujer, endurecida por la vida, que recibía una paliza simplemente por ir a clase a aprender... Sus treinta y siete años que tenía son aún para mí treinta y tantos puñales que me revuelven las entrañas.
Tomó conciencia de su mundo sin ser capaz yo de descubrirle que, a veces no hay salida, no hay solución. Ay, Candela... ni para tí, ni para mí.
Una nada, un hueco interior, un pequeño vacío -que a veces se agranda peligrosamente- desde entonces me acompaña.
Y yo a las cinco, como siempre, estoy en mi clase...
de Paco Córdoba