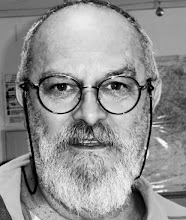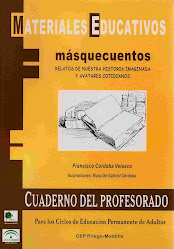Ciertamente le gustaba aquella ala de la vieja biblioteca del pueblo y especialmente aquella habitación de viejos volúmenes que nadie consultaba. Le gustaba pasear su vista por las viejas estanterías repletas de libros que llegaban hasta casi el techo. Era una manía que tenía todas las tardes. Lo había hecho desde que era jovencillo, mientras que los de su edad se dedicaban a corretear calles, especialmente a altas horas la noche. Pero él, no. Siempre le habían gustado los libros y festejaba especialmente el 23 de abril.
Ahora ya tenía sus años, no muchos, bien es verdad y, a estas alturas de la vida se decía que cambiar de costumbres o probar nuevos hábitos era difícil. Se había acostumbrado. Además a él le encantaba incluso el olor que despedían los libros. El olor del papel incluso era superior a sus fuerzas. Salir, lo que se dice salir, ya salía por las mañanas a la calle, y con su rápido paseo ya tenía suficiente.
El tenía predilección por la sala de las antiguas revistas ya descoloridas y viejos manuscritos. Lástima que los incunables no estaban muy a mano, sino más bien algo escondidos, como para que nadie los manosease.
Desde que iba por allí había conocido a varios encargados: el viejo despistado de los primeros tiempos que olvidaba los libros encima de su mesa, el jovenzuelo que cuando no había gente conectaba su transistor para oír los partidos de fútbol y ni leía ni nada de nada, la rubia teñida que tenía manía con la limpieza de las estanterías… Incluso recuerda a la muchacha que estuvo sólo durante unos meses y se asustaba de cualquier cosa o de cuando él hacia algo de ruido.
Ya estaba algo viejo. Lo notaba cuando tenía que subir para alcanzar los libros y las enciclopedias que estaban en los estantes superiores. Subir por la escalera lo hacía más despacio, más lento, pero al final encontraba la recompensa.
Cómo explicar lo que es pasearse por las páginas escritas por personas ya desaparecidas hace muchos años, incluso siglos. Sentía hasta el crujir de las hojas y hasta percibía aún la tinta, pues pocas veces se habían abierto algunos volúmenes. La biblioteca no era gran cosa, pero era la que tenía más a mano. Era una costumbre ya diaria. Y, digan lo que digan, él no era tan raro.
Tenía predilección por los libros de gran formato. Observaba sus lomos, la forma de encuadernación y sus caligrafías. Devoraba especialmente los que estaban fínamente decorados con arabescos y letras redondillas. Como le gustaba lo antiguo, conocía especialmente la mayoría de las obras maestras de la literatura y sus autores: Homero, Virgilio, Garcilaso, Quevedo, Cervantes, Shakespeare, Balzac. Pero tampoco despreciaba a otros más recientes: Whitman, Tolstoy, Tagore, Joyce, Kafka, Neruda, Orwell, Borges, Calvino, etc. Pero lo suyo de toda la vida –como se dijo- eran y son los escasos libros que se editaron desde la invención de la imprenta hasta el siglo XVI: los incunables.
Lástima que siempre que trastea en ellos al encargado no le hace ni pizca de gracia. No comprende que él es, cien por cien, un ratón de biblioteca.
Lástima que siempre que trastea en ellos al encargado no le hace ni pizca de gracia. No comprende que él es, cien por cien, un ratón de biblioteca.
de Paco Córdoba