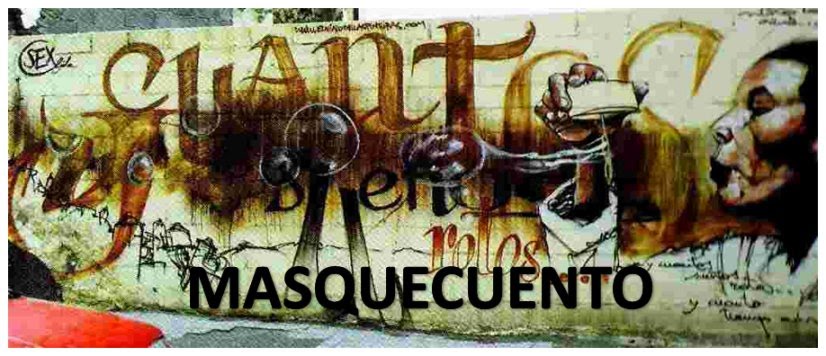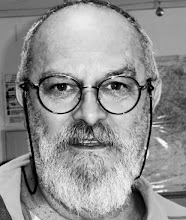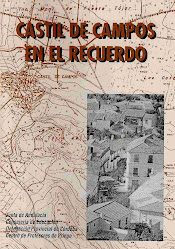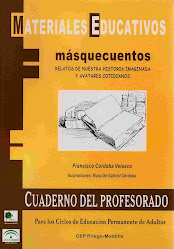Aquel día amaneció nublado por el horizonte. Espesas nubes grises cargadas de agua indicaban el cambio definitivo de estación. A su fino olfato llegó un lejano y fresco olor como a tierra mojada que un malestar de huesos confirmó de inmediato. Pensó que ese viento de levante presagiaba unas horas de travesía muy duras amarrado al -como él denominaba- duro banco de trabajo y que sus articulaciones se resentirían.
El llevaba días diciendo a sus compañeros que había que tomar la iniciativa frente a tantas arbitrariedades. A estas alturas a la mayoría los tenía convencidos y los escasos indecisos restantes se sumarían después sin problemas.
Porque de hoy no pasaba. Hoy debería ser la maniobra tantas veces pospuesta. Hoy era cuando había que armarse de valor y hacer volcar la situación. Hoy, costase lo que costase, había que pasar a la acción.
Porque de hoy no pasaba. Hoy debería ser la maniobra tantas veces pospuesta. Hoy era cuando había que armarse de valor y hacer volcar la situación. Hoy, costase lo que costase, había que pasar a la acción.
Y el era el designado.
Pese a todo no estaba seguro del apoyo de los demás cuando, si la cosa se torciese, rodaran cabezas. A buen seguro que la suya sería la primera. Pero el era hombre de palabra y pelo en el pecho. Y con agilidad suficiente para afrontar la empresa. Sus largos meses el alta mar pasados y su experiencia –de la que presumía- le decían que no había que dejar que la palabra dada se pudriese.
Hoy pues tomaría las riendas de aquella larga nave a la deriva y llena de compañeros que sufrían la falta de iniciativa del ingénuo que creía que la gobernaba y llevaba el timón. En juego estaba la salud de todos y, quien sabe si hasta la vida.
Hoy pues tomaría las riendas de aquella larga nave a la deriva y llena de compañeros que sufrían la falta de iniciativa del ingénuo que creía que la gobernaba y llevaba el timón. En juego estaba la salud de todos y, quien sabe si hasta la vida.
Cuando arribó descubrió desagradablemente que la cubierta había sido limpiada hace poco y que aún no se había secado debido a la humedad reinante. Chasqueó la lengua como viejo lobo de mar que se creía y maldijo por lo bajo aquel contratiempo que haría aumentar, sin duda, el peligro de la empresa pues no estaba su cuerpo para caídas y las preguntas posteriores, de difícil respuesta, en el muy presumible interrogatorio.
Pero no había dejado nada a la improvisación y alejó malos augurios. Sabía que disponía de tiempo suficiente y donde se guardaba el tesoro. Giró en silencio a babor pegado a las paredes y abrió una puerta vieja y disimulada en una esquina. Dentro, tras una mampara estaba su objetivo: eran pesadas y algo grandes cuales arcas antiguas de piratas.
Iba a llevarse dos, pero acordándose del número de sus compañeros, decidió llevarse una más por aquello de la solidaridad que existía entre corsarios y piratas, y había leído no sabía donde. Penosamente, con cuidado y algún crujido, una a una arrastró las tres.
Los hechos estaban consumados, no había vuelta atrás: las tres relucientes estufas estaban ya en medio de la clase y el caluroso del maestro segurísimo que interpretaba aquello como un motín. Y lo malo es que preguntaría quién era el jefe.