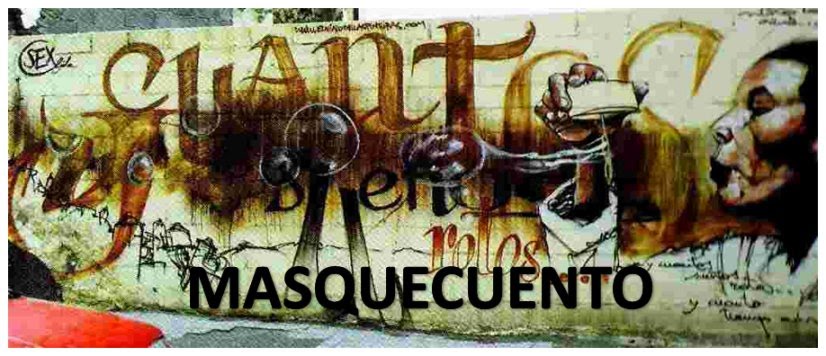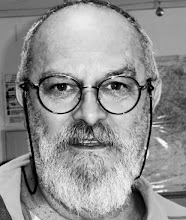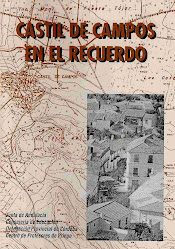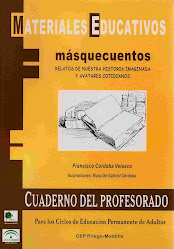Tendría yo apenas once años cuando nos escapamos. El era mi amigo, quizás el único amigo de una chiquilla morena e inquieta -como yo era- y criada en una cortijada aislada con escasos niños. Nadie se enteró de nuestra ausencia hasta que amaneció pues fuí yo la que estimó conveniente hacerlo durante la noche. De aquello hace ya muchos años pero aún lo recuerdo como si fuera ayer. Fue una experiencia inolvidable. El era algo mayor que yo y creo que era seguramente su única amiga.
Su hogar estaba cerca de mi casa y nos veíamos casi todas las mañanas muy temprano cuando con mi cartera a la espalda solía coger el camino del colegio, una vereda de un par de kilómetros que me acercaba al camino de tierra donde esperaba el paso de una carreta. Entonces nos veíamos pues el trabajaba en el campo, no importaba que fuera invierno ni verano.
Cuando me lo encontraba el paraba lo que estuviera haciendo en el campo y me miraba con sus negros ojos, grandes y un poco tristes. Si pasaba con prisas, corriendo por miedo a perder el carro de un vecino -y el posterior enfado de mi madre- entonces el me saludaba a su manera, quejándose, cosa que a mí me hacía gracia.
La mayoría de las veces salía con unos minutos de adelanto de mi casa, ante los asombrados ojos de mi madre al tener una hija tan responsable, y me paraba un rato. Ella ignoraba que yo, siempre tan perezosa a saltar de la cama, arañaba unos minutos al tiempo. Creo recordar que fueron precisamente esos instantes juntos los que, poco a poco y pasados los días, hicieron florecer entre nosotros una fuerte confianza y amistad.
A la caída de la tarde, ya de vuelta del colegio, el aprovechaba para volver al cortijo. Casi siempre iba solo. Solía echar una carrerilla para ponerse a mi paso y así andaba a mi lado, unas veces callado, otras jugando y empujándonos. La mayoría de las veces el estaba muy cansado y no tenía ganas de bromas. Entonces yo le contaba por el camino cómo había sido el día, si había discutido con alguna compañera, a qué cosas habíamos jugado en el recreo y cosas así. Otras veces, confidencialmente le confesaba orgullosa que la maestra me había castigado por protestarle cuando lo ponía a él como ejemplo de la máxima ignorancia.
Un día decidí faltar al colegio pues no soportaba aquella maestra que tan mal hablaba de mi compañero. Y quizás fue eso lo que contribuyó a intentar fugarnos. Bueno, la verdad es que fui yo quien tomó la iniciativa sabiendo que el no se opondría y le gustaría descubrir otros horizontes. También es verdad que no pudimos llegar muy lejos pues de amanecida, en un cortijo cercano nos reconocieron y, extrañados, dieron aviso a mis padres.
El precio pagado por la escapada, tras unas catorce horas desaparecidos, contra pronóstico, para mí no fue muy caro: abrazos de alegría y mimos de mi madre y unos días de gran enfado de mi padre en que ni me habló. Sin embargo a mi amigo desde entonces lo tuvieron vigilado. Lo único bueno es que nosotros dos fuimos la admiración durante el resto del curso en la escuela y, por el contrario, la maestra rabiaba cuando yo les contaba detalles de nuestra aventura nocturna a mis compañeros.
El fue verdaderamente mi primer y –durante meses- único amigo. El caso es que a las pocas semanas de nuestra aventura, sin saber cómo, una mañana ya no me esperó como era costumbre en el recodo del camino. Sucedió tras unos días de haber yo permanecido en cama por culpa de unas anginas y no ir al colegio. Pasados varios pregunté extrañada por él y me dijeron que se había escapado, seguramente camino abajo, que lo habían visto por la carretera. Pero nadie supo o quiso decirme noticias sobre su paradero.
Nunca volvió. Lloré como una loca al pensar que había salido en mi busca, que me había estado buscando y que lo habían raptado. Por mi culpa. Mis padres me intentaron convencer que tenía mucha imaginación, que no lo habían raptado, que eso era imposible, que no se dejaría, que peleando siempre había sido muy burro... Pero ni ellos ni nadie durante meses pudieron consolarme.
………….
Dicen que el tiempo todo lo cura y ayuda al olvido. Eso siempre he creído. Pero la vida da muchas vueltas y es una caja de sorpresas: Precisamente hoy, a mis 87 años, me he vuelto a acordar de mi amigo Rucho cuando mi nieta me ha mostrado un papel con un burrito que ella ha pintado. Y, sonriéndome pícaramente, me ha dicho curiosamente que es su amigo.
Entonces yo le he hablado de palabras que creía ya olvidadas como el ropon, las albardas y la jáquima, el ataharre y las aguaderas...
Su hogar estaba cerca de mi casa y nos veíamos casi todas las mañanas muy temprano cuando con mi cartera a la espalda solía coger el camino del colegio, una vereda de un par de kilómetros que me acercaba al camino de tierra donde esperaba el paso de una carreta. Entonces nos veíamos pues el trabajaba en el campo, no importaba que fuera invierno ni verano.
Cuando me lo encontraba el paraba lo que estuviera haciendo en el campo y me miraba con sus negros ojos, grandes y un poco tristes. Si pasaba con prisas, corriendo por miedo a perder el carro de un vecino -y el posterior enfado de mi madre- entonces el me saludaba a su manera, quejándose, cosa que a mí me hacía gracia.
La mayoría de las veces salía con unos minutos de adelanto de mi casa, ante los asombrados ojos de mi madre al tener una hija tan responsable, y me paraba un rato. Ella ignoraba que yo, siempre tan perezosa a saltar de la cama, arañaba unos minutos al tiempo. Creo recordar que fueron precisamente esos instantes juntos los que, poco a poco y pasados los días, hicieron florecer entre nosotros una fuerte confianza y amistad.
A la caída de la tarde, ya de vuelta del colegio, el aprovechaba para volver al cortijo. Casi siempre iba solo. Solía echar una carrerilla para ponerse a mi paso y así andaba a mi lado, unas veces callado, otras jugando y empujándonos. La mayoría de las veces el estaba muy cansado y no tenía ganas de bromas. Entonces yo le contaba por el camino cómo había sido el día, si había discutido con alguna compañera, a qué cosas habíamos jugado en el recreo y cosas así. Otras veces, confidencialmente le confesaba orgullosa que la maestra me había castigado por protestarle cuando lo ponía a él como ejemplo de la máxima ignorancia.
Un día decidí faltar al colegio pues no soportaba aquella maestra que tan mal hablaba de mi compañero. Y quizás fue eso lo que contribuyó a intentar fugarnos. Bueno, la verdad es que fui yo quien tomó la iniciativa sabiendo que el no se opondría y le gustaría descubrir otros horizontes. También es verdad que no pudimos llegar muy lejos pues de amanecida, en un cortijo cercano nos reconocieron y, extrañados, dieron aviso a mis padres.
El precio pagado por la escapada, tras unas catorce horas desaparecidos, contra pronóstico, para mí no fue muy caro: abrazos de alegría y mimos de mi madre y unos días de gran enfado de mi padre en que ni me habló. Sin embargo a mi amigo desde entonces lo tuvieron vigilado. Lo único bueno es que nosotros dos fuimos la admiración durante el resto del curso en la escuela y, por el contrario, la maestra rabiaba cuando yo les contaba detalles de nuestra aventura nocturna a mis compañeros.
El fue verdaderamente mi primer y –durante meses- único amigo. El caso es que a las pocas semanas de nuestra aventura, sin saber cómo, una mañana ya no me esperó como era costumbre en el recodo del camino. Sucedió tras unos días de haber yo permanecido en cama por culpa de unas anginas y no ir al colegio. Pasados varios pregunté extrañada por él y me dijeron que se había escapado, seguramente camino abajo, que lo habían visto por la carretera. Pero nadie supo o quiso decirme noticias sobre su paradero.
Nunca volvió. Lloré como una loca al pensar que había salido en mi busca, que me había estado buscando y que lo habían raptado. Por mi culpa. Mis padres me intentaron convencer que tenía mucha imaginación, que no lo habían raptado, que eso era imposible, que no se dejaría, que peleando siempre había sido muy burro... Pero ni ellos ni nadie durante meses pudieron consolarme.
………….
Dicen que el tiempo todo lo cura y ayuda al olvido. Eso siempre he creído. Pero la vida da muchas vueltas y es una caja de sorpresas: Precisamente hoy, a mis 87 años, me he vuelto a acordar de mi amigo Rucho cuando mi nieta me ha mostrado un papel con un burrito que ella ha pintado. Y, sonriéndome pícaramente, me ha dicho curiosamente que es su amigo.
Entonces yo le he hablado de palabras que creía ya olvidadas como el ropon, las albardas y la jáquima, el ataharre y las aguaderas...
Y también he terminado contándole esta historia.