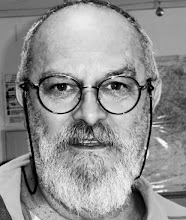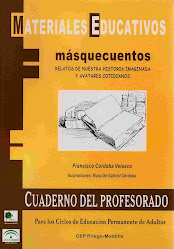Era una obsesión enfermiza tal y como otros tienen una afición que les ciega o un hobby oculto. El llevaba media vida buscando un tesoro. Sí, eso dicho: un tesoro.
Debía reconocer que se estaba haciendo mayor y a veces en él empezaba a anidar el desánimo pues no había logrado dar con ninguno que mereciera tal nombre. Y eso que había buscado por medio mundo.
Por defecto quizá de sus primeras lecturas infantiles y juveniles a las que fue tan aficionado siempre supuso que los tesoros estarían bien ocultos en lugares inaccesibles, en islas lejanas o en buhardillas ruinosas y polvorientas.
Lo cierto es que tal manía exploratoria no se la había dado a conocer a nadie (ni en otros tiempos al cura cuando era pequeño en el oscuro confesionario ni después a su mujer) no fuera que lo tomaran por loco o –mucho peor- por un ingenuo, cosa ésta gravísima en todos tiempos.
Y así, solo, en silencio, fueron pasando los años de este explorador anónimo, digno de una novela de Julio Verne o una película de Indiana Jones.
Dijo adiós a la inquieta juventud en que el cuerpo lo aguanta casi todo. También se despidió de los años de pragmática madurez. Y sospechosamente a continuación le empezaron a salir canas.
No mucho tiempo después comenzó a perder el pelo, la paciencia y la alegría e incluso las ganas de seguir buscándolo en el mayor de los secretos. Todo ello lo atribuyó a que poco a poco llegaba a la vejez en la que se debe aceptar casi todo. Pero él se rebelaba.
Siempre se encontraron tesoros, -se decía. Siempre los hubo bien ocultos. Y siempre los habrá.
Y entonces un día de Navidad cayó en la cuenta: el tesoro más grande que jamás imaginó siempre había estado bien cerca: se trataba de su familia.
de Paco Córdoba
Debía reconocer que se estaba haciendo mayor y a veces en él empezaba a anidar el desánimo pues no había logrado dar con ninguno que mereciera tal nombre. Y eso que había buscado por medio mundo.
Por defecto quizá de sus primeras lecturas infantiles y juveniles a las que fue tan aficionado siempre supuso que los tesoros estarían bien ocultos en lugares inaccesibles, en islas lejanas o en buhardillas ruinosas y polvorientas.
Lo cierto es que tal manía exploratoria no se la había dado a conocer a nadie (ni en otros tiempos al cura cuando era pequeño en el oscuro confesionario ni después a su mujer) no fuera que lo tomaran por loco o –mucho peor- por un ingenuo, cosa ésta gravísima en todos tiempos.
Y así, solo, en silencio, fueron pasando los años de este explorador anónimo, digno de una novela de Julio Verne o una película de Indiana Jones.
Dijo adiós a la inquieta juventud en que el cuerpo lo aguanta casi todo. También se despidió de los años de pragmática madurez. Y sospechosamente a continuación le empezaron a salir canas.
No mucho tiempo después comenzó a perder el pelo, la paciencia y la alegría e incluso las ganas de seguir buscándolo en el mayor de los secretos. Todo ello lo atribuyó a que poco a poco llegaba a la vejez en la que se debe aceptar casi todo. Pero él se rebelaba.
Siempre se encontraron tesoros, -se decía. Siempre los hubo bien ocultos. Y siempre los habrá.
Y entonces un día de Navidad cayó en la cuenta: el tesoro más grande que jamás imaginó siempre había estado bien cerca: se trataba de su familia.
de Paco Córdoba