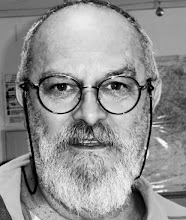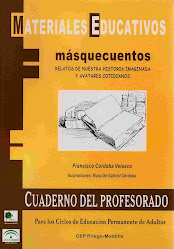Sonaban las chicharras por los huertos, caía el sol a plomo por las callejas de Los Chirimeros, por el Paseo del Portillo no se veía un alma y en la Plaza dos perros jadeaban con la lengua fuera los 45 grados a la sombra de una casa.
Era verano. Mejor dicho: eran las primeras horas de una tarde de verano en nuestro pequeño pueblo.
El “Pirri” se removía inquieto sobre una manta que su madre le había puesto en el suelo del soberao de su casa, “el lugar más fresquito de todo el pueblo” según decir de Dña. Josefa. Lo cierto era que el calor y sus doce años no le dejaban dormir la siesta a pesar que, para distraerse, se dedicaba a contar las cañas unidas con yeso de la porción de techo que tenía encima. Pero ni por esas.
Lo que el “Pirri” quería era salir de allí como sea, juntarse con el Manolico y Tobías “el de abajo” para que, juntos los tres, jugar al fútbol en el Callejón, único lugar que, aunque estrecho, se podía jugar al balón a la sombra en aquella hora. Claro es que había un inconveniente: el ruido despertaria a Ramona, vecina de armas tomar y que el “Pirri” temía mas que a su madre...
En estas estaba cuando su fino oido captó un rascar metálico en algún lugar del soberao. Aburrido y sin ganas de siesta como estaba se levantó despacio y, separando cacharros viejos que su madre guardaba -“para la Casa-Museo, cuando la hagan”- descubrió una orza olvidada, de las que servían para guardar el aceite para todo el año. De allí, abierta y vacía como estaba, procedía el ruido: dos ratas inmensas habían caido dentro y no podían salir.
El “Pirri, inquieto chaval donde los haya, famoso ya en la escuela local por su habilidad en capturar los más variados bichos eludiendo el posible peligro de picotazos y mordiscos, tuvo, como le ocurría todos los veranos, una idea.
Cierto era que alguna de sus inventivas veraniegas le habían dejado huella (coscorrones y castigos varios) pero a él, “futuro veterinario” según decir disculpatorio de Antón –su padre- nada le aminalaba.
Oía a su madre trajinando con los trastos de la cocina. Seguramente terminando de fregarlos -pensó. Su padre roncaba como nunca, -se dijo. Y su hermana mayor estaba “en automático”: viendo una novela rosa o cotilleos en la tele, “así se le seque el coco” –escupió.
Todo esto, lejos de fastidiarle a causa del olvido a que estaba sometido le causaba una extraña sensación de libertad.
El “Pirri” se removía inquieto sobre una manta que su madre le había puesto en el suelo del soberao de su casa, “el lugar más fresquito de todo el pueblo” según decir de Dña. Josefa. Lo cierto era que el calor y sus doce años no le dejaban dormir la siesta a pesar que, para distraerse, se dedicaba a contar las cañas unidas con yeso de la porción de techo que tenía encima. Pero ni por esas.
Lo que el “Pirri” quería era salir de allí como sea, juntarse con el Manolico y Tobías “el de abajo” para que, juntos los tres, jugar al fútbol en el Callejón, único lugar que, aunque estrecho, se podía jugar al balón a la sombra en aquella hora. Claro es que había un inconveniente: el ruido despertaria a Ramona, vecina de armas tomar y que el “Pirri” temía mas que a su madre...
En estas estaba cuando su fino oido captó un rascar metálico en algún lugar del soberao. Aburrido y sin ganas de siesta como estaba se levantó despacio y, separando cacharros viejos que su madre guardaba -“para la Casa-Museo, cuando la hagan”- descubrió una orza olvidada, de las que servían para guardar el aceite para todo el año. De allí, abierta y vacía como estaba, procedía el ruido: dos ratas inmensas habían caido dentro y no podían salir.
El “Pirri, inquieto chaval donde los haya, famoso ya en la escuela local por su habilidad en capturar los más variados bichos eludiendo el posible peligro de picotazos y mordiscos, tuvo, como le ocurría todos los veranos, una idea.
Cierto era que alguna de sus inventivas veraniegas le habían dejado huella (coscorrones y castigos varios) pero a él, “futuro veterinario” según decir disculpatorio de Antón –su padre- nada le aminalaba.
Oía a su madre trajinando con los trastos de la cocina. Seguramente terminando de fregarlos -pensó. Su padre roncaba como nunca, -se dijo. Y su hermana mayor estaba “en automático”: viendo una novela rosa o cotilleos en la tele, “así se le seque el coco” –escupió.
Todo esto, lejos de fastidiarle a causa del olvido a que estaba sometido le causaba una extraña sensación de libertad.
Todos en casa creían que dormía allá arriba, encerrado. No sabían que cada vez que quería, agarrado a una vieja cañería exterior, saltaba al huerto familiar y a través del vecino, buscaba a sus colegas en las tardes calurosas de verano, de todos los veranos.
Nadie pues lo veía, nadie, absolutamente nadie había por las calles. Solo alguna que otra voz o musiquilla de una televisión sonaba. Las calles eran suyas...
Con una vieja red que el abuelo usaba para cazar pajarillos antes, en época de hambruna y de que casi todo estuviera prohibido, inmovilizó a las dos ratas y las introdujo en un viejo bote de pintura de 20 kilos.
Ágil, abrió los postigos de madera de las ventanas y con una cuerda bajó el bote con su cargamento hasta el suelo del huerto, unos ocho metros más abajo. Luego, él, agarrado a la cañería que tan bien conocía bajó en silencio al huerto. Solo “Corbata”, la vieja perra, levantó la cabeza al verlo, más que por el ruido por el temor a alguna trastada.
Calle abajo pasó por la Fuente de Los Chirimeros, a ésa hora plena de sol y de avispas como nunca. Bebió un poco de agua fresquita y con habilidad cazó una avispa carnicera, de las que pican y que él diferenciaba perfectamente de las buenas y amarillas por las pintas negras del rostro. A continuación, con un palito le despojó de su aguijón y, poniéndole un papelito de una colilla que encontró, la echó a volar.
Aburrido observó que las dos ratas se removían inquietas en el bote y, dando tumbos tiró calle La Fuente abajo.
Con una vieja red que el abuelo usaba para cazar pajarillos antes, en época de hambruna y de que casi todo estuviera prohibido, inmovilizó a las dos ratas y las introdujo en un viejo bote de pintura de 20 kilos.
Ágil, abrió los postigos de madera de las ventanas y con una cuerda bajó el bote con su cargamento hasta el suelo del huerto, unos ocho metros más abajo. Luego, él, agarrado a la cañería que tan bien conocía bajó en silencio al huerto. Solo “Corbata”, la vieja perra, levantó la cabeza al verlo, más que por el ruido por el temor a alguna trastada.
Calle abajo pasó por la Fuente de Los Chirimeros, a ésa hora plena de sol y de avispas como nunca. Bebió un poco de agua fresquita y con habilidad cazó una avispa carnicera, de las que pican y que él diferenciaba perfectamente de las buenas y amarillas por las pintas negras del rostro. A continuación, con un palito le despojó de su aguijón y, poniéndole un papelito de una colilla que encontró, la echó a volar.
Aburrido observó que las dos ratas se removían inquietas en el bote y, dando tumbos tiró calle La Fuente abajo.
Pasó por el Polivalente y recordó lo que su difunta abuela le contaba sobre los antiguos Lavaderos sobre los que se asentaba y de cómo conoció a su abuelo –entonces buen mozo, aclaraba- y que le esperaba bajo una parra cercana... así durante casi diez años, hasta que se casó en contra de la familia y todo.
El “Pirri”, por sus cortos años y luces nunca entendió de porqué a aquel edificio nuevo le había dado el Ayuntamiento un nombre tan extraño que le recordaba más bien a un moderno detergente de la tele y que más de una vecina mayor no acertaba a pronunciar.
En estos pensamientos andaba cuando Manolico se le unió ráudo y a la carrerilla los dos –con bote incluido- llegaron a la Plaza. Había que tener cuidado con alguno que pudiera divisarlos desde la penumbra del Dioni, el único bar abierto a esa hora en aquel horrible verano.
En estos pensamientos andaba cuando Manolico se le unió ráudo y a la carrerilla los dos –con bote incluido- llegaron a la Plaza. Había que tener cuidado con alguno que pudiera divisarlos desde la penumbra del Dioni, el único bar abierto a esa hora en aquel horrible verano.
Los dos, bordeando la iglesia, pensaron en alguna vecina “de las de catequesis” que andara por allí; ellas solían ser amigas de su madre y se extrañarían de verlos juntos con su cargamento o, peor aún, les preguntarían por una oración de tiempos de la Primera Comunión que ya –a buen seguro- habrían olvidado, lo cual contarían a su hermana mayor y, ésta –¡chivata!- a sus respectivas madres.
Dando un rodeo por la calle Nueva fueron a buscar a Tobías para darle la buena nueva de las ratas, lo que sería más divertido que el futbito en el callejón. Se acercaban al Otro Ejío cuando se les unió a la carrera su inseparable compañero y, bajo la sombra de la Fuente de aquel barrio, espaldas apoyadas a la pared, tramaron qué hacer.
La calentura de la hora reblandeció aquellas cabezas afeitadas casi a cero e hizo forjar los más inverosímiles proyectos: que si soltarlas en algún huerto, que si en un contenedor, que si atarlas con un cable a alguna farola, que si guardarlas para el comienzo del próximo curso, que si soltarlas durante las fiestas del pueblo en pleno auge de La Peña... Pero nada era totalmente viable pues se exponían a duros castigos si los pillaban y el “Pirri” –además- no quería estrenar la nueva, y tremenda, correa que había comprado su padre.
Marcharon los por las afueras con la idea de dejarlas atadas en una zona de frecuente paseo al atardecer y así asustarían al menos a unas cuantas vecinas.
Subieron de nuevo para El Portillo y, buscando el lugar más adecuado, fue cuando lo vieron...
Dando un rodeo por la calle Nueva fueron a buscar a Tobías para darle la buena nueva de las ratas, lo que sería más divertido que el futbito en el callejón. Se acercaban al Otro Ejío cuando se les unió a la carrera su inseparable compañero y, bajo la sombra de la Fuente de aquel barrio, espaldas apoyadas a la pared, tramaron qué hacer.
La calentura de la hora reblandeció aquellas cabezas afeitadas casi a cero e hizo forjar los más inverosímiles proyectos: que si soltarlas en algún huerto, que si en un contenedor, que si atarlas con un cable a alguna farola, que si guardarlas para el comienzo del próximo curso, que si soltarlas durante las fiestas del pueblo en pleno auge de La Peña... Pero nada era totalmente viable pues se exponían a duros castigos si los pillaban y el “Pirri” –además- no quería estrenar la nueva, y tremenda, correa que había comprado su padre.
Marcharon los por las afueras con la idea de dejarlas atadas en una zona de frecuente paseo al atardecer y así asustarían al menos a unas cuantas vecinas.
Subieron de nuevo para El Portillo y, buscando el lugar más adecuado, fue cuando lo vieron...
Allí estaba el tío, en bañador, todo fresquito y repatingado con un zumo en la mano. Y allí estaba “ella”: la nueva forastera venida de tierras catalanas, con dieciséis esplendorosos años –decían- que cortaban el hipo y las ganas de cenar a los tres amigos, sin que ellos acertaran nunca a explicar qué relación tenía la cosa biológica con la gastronomía.
Tras el seto del jardín de la casa, ellos al sol, observaron al padre y a su joven hija durante bastante rato hasta que Tobías, algo más mayor, dijo que empezaba a sentir mareos y que se le nublaba la vista. Manolico dijo que eso era lo que sentía su hermano mayor –según contaba- cuando estaba enamorado y que, je, je, a buen seguro que el Tobías ya estaba coladico por la nueva vecina del pueblo...
- ¡No digas cachifollás! –espetó el “Pirri”, algo mosqueado y notando que el tambien empezaba a notar parecidos síntomas y algo que barruntó como celos- Creo que lo que estamos pillando aquí es una solanera de agosto y sin sombrero –sentenció por lo bajini-.
Tobías se estaba quedando blanco por momentos y empezó a decir que quizás era verdad eso de que se estaba enamorando, que lo había leido en alguna revista como uno de los primeros síntomas...
- No entendéis nada de nada –siguió “Pirri”- mi hermana me dijo una vez que cuando uno se enamora no se marea sino que le tiemblan las piernas...
Al oír eso, Tobías que sí, que sí, que era verdad, pues a él ahorita mismo le estaba pasando.
- Me tiemblan las piernas... ¡mirad mis rodillas!...
Era cierto. Un tic nervioso en una de ellas, ya incontenible y que a simple vista se percibía, movía la rodilla izquierda del amigo.
En estas filosofías andaban cuando el tipo del bañador con el zumo, vuelto hacia donde ellos estaban, preguntó:
- ¿Quién anda ahí?...Anda, María, mira tras la valla. Parece que hubiera perros trasteando.
María, la dulce forastera, se levantó de la hamaca de plástico y se acercó hacia donde estaban ocultos los tres amigos...y entonces se dieron cuanta que estaba en bañador.
- ¡Virgen del Rosario! –musitó el “Pirri” todo lívido y viendo como se aproximaba a su escondite.
La joven se asomó al límite del jardín y allí descubrió a los tres jóvenes campeños sentados en el suelo, con un bote de pintura y sudando como locos. No se sabe si por el calor o por la vergüenza del momento.
Cuando pensaban salir corriendo ocurrió lo que menos hubieran esperado y deseado: oyeron una voz que les invitaba a un refresco. Y allí se sentaron los chavales que, sin habla, mareados, presuntas víctimas del sol o del amor, aceptaron beber delante de aquella belleza.
Al cabo de un rato todo iba viento en popa; la tartamudez inicial de Manolico menguó, la palidez de Tobías dio lugar a sonrosados colores en mejillas y cogote, y el mareo del “Pirri” se trastocó en fluida verborrea que no dejaba hablar a nadie. María reía con gracia las ocurrencias de los tres amigos y se mostraba natural con ellos sin importarle –parecía- la diferencia de edad.
Fue entonces cuando el padre se interesó por el bote que no dejaban.
- Es para pintar aquí al lado; así nos ganamos unos dinerillos –acertó a decir uno de ellos- Nos vienen muy bien para salir por la noche de marcha –presumió y redondeó Manolico-.
Pero ya fue tarde: el tipo había abierto la tapa de la lata. Dos hermosas ratas pasaron por entre los pies de la joven venus no sin que antes su padre, debido al susto, derribara la mesa y cayera de cabeza a la piscina.
A María le costó una semana recobrarse de aquello y durante el resto del mes de agosto no les dirigió –ofendida ella- ni la más mínima palabra...a pesar que los tres figuras se hacían los encontradizos en la puerta de los bares o por el Paseo del Portillo arriba, Paseo abajo...
Los últimos días de aquel mes en Castil de Campos fueron un calvario pues descubrieron para colmo que el tipo del zumo, el padre de la criatura por la que suspiraban, sería su nuevo maestro en el curso que comenzaba...
Pero lo que no aguantaban era que desde entonces les llamaron los mayores, con mucha guasa, “los tres enamorados”.
Y así fue, en aquel verano de 1997 en nuestro pueblo cómo tres jóvenes vecinos descubrieron qué duro es ser víctima de las habladurías... y del amor.
de Paco Córdoba