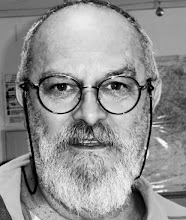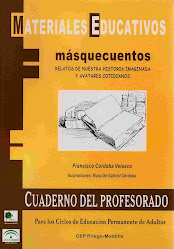Era ya la quinta copa de coñac que se tomaba en aquel feo y mugriento bar a esa hora de la mañana. Los parroquianos le miraban ya con cierto aire sospechoso, a lo que él, hombre tímido, no estaba ciertamente acostumbrado.
El bar tenía pinta de haber aparentado mejores aires en otros tiempos pero la larga barra de cinc mostraba ya indisimulables signos de erosión –arañazos, bordes levantados, etc.- que eran la prueba evidente del paso de los años, tantos, como algunos de los allí presentes tenían que, de reojo unos, abiertamente otros, le miraban. Y es que él, Luciano Muñoz, representante de botones “El Ojal” ya se tambaleaba desde lo alto de aquel taburete atornillado al suelo.
Había llegado allí, a aquel bar casi escondido en un semisótano de un barrio tambien venido a menos, casi por casualidad, escapando de la dura realidad de su casa. El, con casi 58 años y una buena calva por estandarte, trabajador incansable, paciente esposo, marido sumiso, había tenido que huir de su casa. No había tenido más opción.
Fue en verdad el primer bar que vió, pero al rato le tomó gusto a aquella esquina de la barra e incluso al desconfiado camarero que, siempre con el cigarrillo en los labios le miraba de hito en hito con aire serio pues seguramente consideraba que ya le brillaban los ojos demasiado, dudando pues si pagaría o no.
¿Qué sabrán estos? –se preguntaba- ¿Adivinan acaso la fiera que tengo en mi casa. No. Ni lo sospechan. Lo que sí sospechaba él es que allí había más de uno en su mismo caso; es decir, huido de lo que un día fue el “dulce hogar”. No había más que mirarles las caras a su vecinos de barra...
Y es que ya nada era lo mismo. Recordaba...
Bueno, casi desde el principio nada lo fue. Lola, su mujer, siempre fue algo temperamental, pero a él no le costaba nada aguantar. Además, su carácter no daba para más...
Ya a los pocos meses de recién casados estaba completamente apabullado por el cariz que tomaba la forma de ser de su esposa y la forma que misteriosamente iba adquiriendo. Enigmas insondables del sexo femenino, pensó. Lo cierto es que le impuso un régimen vegetariano. ¡A él, que con lo poco que disfrutaba era con los chuletones de los domingos! Pero calló.
Luego la cosa fue empeorando: hábitos, vestidos (¡qué camisas, señor!), amigos, rosarios (ateo autodidacta que era) y una larga lista de agravios que poco a poco recordaba cada vez que bebía....
Pero lo que desde hacía algunos años ya no aguantaba era que ella dudara hasta de su solera y buen hacer como representante. Lo de los botones ya era poco para Lola.
Ella presumía de que algunos de sus antiguos compañeros se habían cambiado de ramo, como Páez, por ejemplo, que ahora vendía enciclopedias ó Chencho –tan presumido- que andaba con los automóviles y que a Lola tanto le gustaba cuando hablaba.
Largos años de matrimonio. De agonía más bien.
Poco a poco se fué acostumbrando a la fea bata que su suegra le regaló a su hija, producto sin duda del mismo mal gusto. Los rulos puestos todo el día, cremas y potingues por todos lados....Y la tele puesta a toda pastilla. Y es que Lola, además de estar cada año engordando sin parar, se estaba quedando sorda. Como una tapia, literalmente.
No siempre fue así. No, ni mucho menos. Lola, Lolilla era con dieciocho años un encanto. Y hasta con veinticuatro, pues seis años, seis, duró su noviazgo. Tenía un tipazo que cortaba el hipo a alguno de sus amigos. Pero ellos fueron más sensatos y hasta alguno incluso le advirtió del ramalazo de genio con que de vez en cuando le amenazaba delante de todos: "a las diez el autobús, Luciano, cariño". Y es que ella era la que metía al novio casi a la fuerza en el autobús urbano de vuelta a su casa. “Que los hombres sois muy cucos”, remachaba.
Pero Luciano aguantó todo –cosas de una educación materna- por aquella promesa de felicidad futura: ya saben...un hogar y todo eso. ¡Qué error! se dijo –y remató el coñac.
Ya camino a casa cayó en la cuenta que su suegra siempre vivió con ellos desde el principio. Y como no tuvieron hijos pues....¡Dos brujas era lo que eran!...
Y entrando en el largo portal, apenas iluminado, en el que se encontraba su vivienda (nº 145 de la calle Angustias, blq. 32, escalera 4, piso 11 C) y tras subir en un ascensor dudosamente decorado de grafittis por los jovenzuelos del barrio, no pudo reprimir un leve temblor de piernas que, como siempre, se extendía sin poderlo remediar a medida que ascendía a su pretendido paraíso.
La borrachera desaparecía –como casi siempre- cuando llegaba a su pisito y pensar en la cara de Lola cuando lo viera: una miraba bastaba para enjuiciarlo. Siempre le pasaba lo mismo desde hacía ya doce largos años en que visitaba después del trabajo cualquier bar: el miedo a la bronca y a un mes castigado sin su fanta al acostarse le espabilaba más que una dosis de aspirinas efervescentes.
Lola no dijo nada al abrir la puerta. Su madre estaba en la cocina, sentada a buen seguro criticando alguna cosa sobre él para no perder la costumbre. Intuyó que algo no marchaba cuando a los cinco minutos ellas se pusieron a cenar y a él lo dejaron a dos velas. Hay miradas que hieren pero hay cenas que no se olvidan; aquella noche las dos miserables cenaban dos buenos churrascos y ni lo invitaban.
Preparaban también una buena olla de coles –naturalmente para él- que comería, dedujo, durante la próxima larga semana.
Comían con fruición. Devoraban, partían, comían, comían... Luciano sólo tenía ojos para esa salsita que, por un lado, chorreaba a los bistecs. Pero con esa mirada de cordero y ese temperamento que Dios le había dado, a sus años, ya nada había que hacer. Y entonces ocurrió.
La olla llevaba pitando un buen rato. Lola no hizo ni caso y se acercó imprudentemente a abrirla y comer más, ¡de sus coles de la semana! las suyas, la muy....
Y aquello explotó. No exactamente, pero la tapadera de la olla saltó con fuerza y le dió en plena frente. ¡Jesús! Las coles se pegaron en los rulos y cara de Lola que, dando un traspié, ella y sus ciento veinte kilos, cayeron sobre su madre. Y él sintió un dolor agudo en el pecho. O al menos eso era lo que recordaba...
Ahora, ya pasado el tiempo, sabía que los tres murieron casi en el acto. Lo suyo fue un ataque; demasiado para su endeble corazón. Lola murió descerebrada de un cantazo con la olla a presión. Y su suegra terminó ahogada por el peso de su querida hija al caer sobre ella.
Murieron, sí. Pero algo cambió su vida (o como se llamara ahora). A él lo recibieron en aquél sitio un portero, un señor muy barbudo y con un buen manojo de llaves, de nombre Pedro -le había dicho un conocido que se llamaba- Aquello era ciertamente tranquilo. No dejaba de ser curioso que por allí abundaran los calvos y bastantes representantes del gremio de la pasamanería...y pocos del de automóviles. Y tampoco, en el tiempo que llevaba, se había encontrado con su mujer ni su suegra. Todos eran amables y nadie preguntaba por su vida pasada. Aquello funcionaba casi como su empresa de toda la vida. Sí -pensaba- “El Ojal” tenía parecido pues por allí no pasaba cualquiera, no señor, sólo los benditos y santos pacientes, los mansos y los....(¿cómo decirlo?) como él.
Poco a poco fue ganando la confianza de los mandamases de aquella gran empresa. Porque, oiga aquello era verdaderamente grande. Fué escalando grados sin gran esfuerzo por su parte hasta que un día el Jefe Supremo le pidió que mediara en un conflicto con otra empresa rival de toda la vida, pues ellas dos –y sólo ellas, al parecer- se había logrado repartir el mercado como se dice.
Según comentaban el origen del problema era que se había producido un aumento de las cuotas y ganancias de la compañía rival (más acorde con los tiempos, decían las malas lenguas) traduciéndose en un mayor número de solteros y de separaciones matrimoniales. Y había que llegar a un acuerdo.
El, Luciano, tendría la plena confianza de los jefazos de la Celestial Empresa para negociar un nuevo y urgente reparto del mercado, no importaba a qué precio, para que las cosas volvieran a su cauce. Por la parte contraria un superintendente, un tal Pedro Botero, jefazo de la compañía, llevaría la voz cantante.
Y en la mesa de negociación se encontraron, entre nubes y efluvios. Luciano sabía que tendría las de ganar pues la larga experiencia en ventas y la palabrería fina habían sido algo consustancial a su antiguo trabajo. Estaba seguro de su papel.
Pero empezó a no tenerlas todas consigo cuando fue descubriendo en el rostro de aquel superintendente una sombra de bigote conocido, un indicio de mostacho y, arriba, unos horribles rulos...
Entonces supo que todo estaba perdido.
de Paco Córdoba
El bar tenía pinta de haber aparentado mejores aires en otros tiempos pero la larga barra de cinc mostraba ya indisimulables signos de erosión –arañazos, bordes levantados, etc.- que eran la prueba evidente del paso de los años, tantos, como algunos de los allí presentes tenían que, de reojo unos, abiertamente otros, le miraban. Y es que él, Luciano Muñoz, representante de botones “El Ojal” ya se tambaleaba desde lo alto de aquel taburete atornillado al suelo.
Había llegado allí, a aquel bar casi escondido en un semisótano de un barrio tambien venido a menos, casi por casualidad, escapando de la dura realidad de su casa. El, con casi 58 años y una buena calva por estandarte, trabajador incansable, paciente esposo, marido sumiso, había tenido que huir de su casa. No había tenido más opción.
Fue en verdad el primer bar que vió, pero al rato le tomó gusto a aquella esquina de la barra e incluso al desconfiado camarero que, siempre con el cigarrillo en los labios le miraba de hito en hito con aire serio pues seguramente consideraba que ya le brillaban los ojos demasiado, dudando pues si pagaría o no.
¿Qué sabrán estos? –se preguntaba- ¿Adivinan acaso la fiera que tengo en mi casa. No. Ni lo sospechan. Lo que sí sospechaba él es que allí había más de uno en su mismo caso; es decir, huido de lo que un día fue el “dulce hogar”. No había más que mirarles las caras a su vecinos de barra...
Y es que ya nada era lo mismo. Recordaba...
Bueno, casi desde el principio nada lo fue. Lola, su mujer, siempre fue algo temperamental, pero a él no le costaba nada aguantar. Además, su carácter no daba para más...
Ya a los pocos meses de recién casados estaba completamente apabullado por el cariz que tomaba la forma de ser de su esposa y la forma que misteriosamente iba adquiriendo. Enigmas insondables del sexo femenino, pensó. Lo cierto es que le impuso un régimen vegetariano. ¡A él, que con lo poco que disfrutaba era con los chuletones de los domingos! Pero calló.
Luego la cosa fue empeorando: hábitos, vestidos (¡qué camisas, señor!), amigos, rosarios (ateo autodidacta que era) y una larga lista de agravios que poco a poco recordaba cada vez que bebía....
Pero lo que desde hacía algunos años ya no aguantaba era que ella dudara hasta de su solera y buen hacer como representante. Lo de los botones ya era poco para Lola.
Ella presumía de que algunos de sus antiguos compañeros se habían cambiado de ramo, como Páez, por ejemplo, que ahora vendía enciclopedias ó Chencho –tan presumido- que andaba con los automóviles y que a Lola tanto le gustaba cuando hablaba.
Largos años de matrimonio. De agonía más bien.
Poco a poco se fué acostumbrando a la fea bata que su suegra le regaló a su hija, producto sin duda del mismo mal gusto. Los rulos puestos todo el día, cremas y potingues por todos lados....Y la tele puesta a toda pastilla. Y es que Lola, además de estar cada año engordando sin parar, se estaba quedando sorda. Como una tapia, literalmente.
No siempre fue así. No, ni mucho menos. Lola, Lolilla era con dieciocho años un encanto. Y hasta con veinticuatro, pues seis años, seis, duró su noviazgo. Tenía un tipazo que cortaba el hipo a alguno de sus amigos. Pero ellos fueron más sensatos y hasta alguno incluso le advirtió del ramalazo de genio con que de vez en cuando le amenazaba delante de todos: "a las diez el autobús, Luciano, cariño". Y es que ella era la que metía al novio casi a la fuerza en el autobús urbano de vuelta a su casa. “Que los hombres sois muy cucos”, remachaba.
Pero Luciano aguantó todo –cosas de una educación materna- por aquella promesa de felicidad futura: ya saben...un hogar y todo eso. ¡Qué error! se dijo –y remató el coñac.
Ya camino a casa cayó en la cuenta que su suegra siempre vivió con ellos desde el principio. Y como no tuvieron hijos pues....¡Dos brujas era lo que eran!...
Y entrando en el largo portal, apenas iluminado, en el que se encontraba su vivienda (nº 145 de la calle Angustias, blq. 32, escalera 4, piso 11 C) y tras subir en un ascensor dudosamente decorado de grafittis por los jovenzuelos del barrio, no pudo reprimir un leve temblor de piernas que, como siempre, se extendía sin poderlo remediar a medida que ascendía a su pretendido paraíso.
La borrachera desaparecía –como casi siempre- cuando llegaba a su pisito y pensar en la cara de Lola cuando lo viera: una miraba bastaba para enjuiciarlo. Siempre le pasaba lo mismo desde hacía ya doce largos años en que visitaba después del trabajo cualquier bar: el miedo a la bronca y a un mes castigado sin su fanta al acostarse le espabilaba más que una dosis de aspirinas efervescentes.
Lola no dijo nada al abrir la puerta. Su madre estaba en la cocina, sentada a buen seguro criticando alguna cosa sobre él para no perder la costumbre. Intuyó que algo no marchaba cuando a los cinco minutos ellas se pusieron a cenar y a él lo dejaron a dos velas. Hay miradas que hieren pero hay cenas que no se olvidan; aquella noche las dos miserables cenaban dos buenos churrascos y ni lo invitaban.
Preparaban también una buena olla de coles –naturalmente para él- que comería, dedujo, durante la próxima larga semana.
Comían con fruición. Devoraban, partían, comían, comían... Luciano sólo tenía ojos para esa salsita que, por un lado, chorreaba a los bistecs. Pero con esa mirada de cordero y ese temperamento que Dios le había dado, a sus años, ya nada había que hacer. Y entonces ocurrió.
La olla llevaba pitando un buen rato. Lola no hizo ni caso y se acercó imprudentemente a abrirla y comer más, ¡de sus coles de la semana! las suyas, la muy....
Y aquello explotó. No exactamente, pero la tapadera de la olla saltó con fuerza y le dió en plena frente. ¡Jesús! Las coles se pegaron en los rulos y cara de Lola que, dando un traspié, ella y sus ciento veinte kilos, cayeron sobre su madre. Y él sintió un dolor agudo en el pecho. O al menos eso era lo que recordaba...
Ahora, ya pasado el tiempo, sabía que los tres murieron casi en el acto. Lo suyo fue un ataque; demasiado para su endeble corazón. Lola murió descerebrada de un cantazo con la olla a presión. Y su suegra terminó ahogada por el peso de su querida hija al caer sobre ella.
Murieron, sí. Pero algo cambió su vida (o como se llamara ahora). A él lo recibieron en aquél sitio un portero, un señor muy barbudo y con un buen manojo de llaves, de nombre Pedro -le había dicho un conocido que se llamaba- Aquello era ciertamente tranquilo. No dejaba de ser curioso que por allí abundaran los calvos y bastantes representantes del gremio de la pasamanería...y pocos del de automóviles. Y tampoco, en el tiempo que llevaba, se había encontrado con su mujer ni su suegra. Todos eran amables y nadie preguntaba por su vida pasada. Aquello funcionaba casi como su empresa de toda la vida. Sí -pensaba- “El Ojal” tenía parecido pues por allí no pasaba cualquiera, no señor, sólo los benditos y santos pacientes, los mansos y los....(¿cómo decirlo?) como él.
Poco a poco fue ganando la confianza de los mandamases de aquella gran empresa. Porque, oiga aquello era verdaderamente grande. Fué escalando grados sin gran esfuerzo por su parte hasta que un día el Jefe Supremo le pidió que mediara en un conflicto con otra empresa rival de toda la vida, pues ellas dos –y sólo ellas, al parecer- se había logrado repartir el mercado como se dice.
Según comentaban el origen del problema era que se había producido un aumento de las cuotas y ganancias de la compañía rival (más acorde con los tiempos, decían las malas lenguas) traduciéndose en un mayor número de solteros y de separaciones matrimoniales. Y había que llegar a un acuerdo.
El, Luciano, tendría la plena confianza de los jefazos de la Celestial Empresa para negociar un nuevo y urgente reparto del mercado, no importaba a qué precio, para que las cosas volvieran a su cauce. Por la parte contraria un superintendente, un tal Pedro Botero, jefazo de la compañía, llevaría la voz cantante.
Y en la mesa de negociación se encontraron, entre nubes y efluvios. Luciano sabía que tendría las de ganar pues la larga experiencia en ventas y la palabrería fina habían sido algo consustancial a su antiguo trabajo. Estaba seguro de su papel.
Pero empezó a no tenerlas todas consigo cuando fue descubriendo en el rostro de aquel superintendente una sombra de bigote conocido, un indicio de mostacho y, arriba, unos horribles rulos...
Entonces supo que todo estaba perdido.
de Paco Córdoba