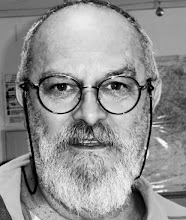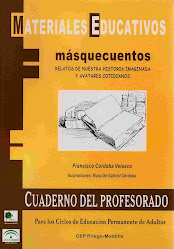Estaban transcurriendo los últimos días del curso más tranquilos que años anteriores. El aire acondicionado de su despacho zumbaba monótonamente lo que unido al cartel de una paradisíaca playa que tenia en la pared de enfrente le confería a su lugar de trabajo un aire exótico y tropical, cercano al verano -sentía ella. Ella era Filomena López –Filo para sus compañeros- que apuraba los últimos días de su cómodo destino laboral en la Delegación Provincial pensando que las ya muy próximas vacaciones bien se las había ganado a pulso.
Filo era Coordinadora de algo que empezó a llamarse “Programa de Educación de Adultos”, un apagafuegos para remediar todos los males educativos y que, con paso de los años, no sabía muy bien ya qué cosa era. Pero poco le importaba, porque "ella" -pensaba- era una triunfadora ya que había logrado quitarse de en medio el fastidio de explicar todas las tardes a marias de armas tomar y noches a jovenzuelos e inmigrantes, en clases mal dotadas y encima andar por carreteras que apenas salían en los mapas de la comunidad autónoma. Filo era una persona “situada”, aunque las malas lenguas la tacharían de desclasada y de renegar de sus orígenes pues nació y se crió un pequeño pueblo de la provincia, aunque presumiera ahora de una ajetreada vida urbana en la capital y que hasta tenía un hijo quinceañero que formaba parte de un grupo postmoderno y a la última.
Por eso le fastidió sobremanera cuando, hojeando aquella mañana el periódico, vió toda una página dedicada a un suceso truculento y que le ateñía: en la sección de Sucesos aparecía la foto de una sala revuelta, estanterías caídas y un individuo con la cabeza apoyada en la mesa, como dormido, y un titular: “Posible asesinato de un maestro de Educación Permanente de Adultos en....” no leyó más.
Filo era Coordinadora de algo que empezó a llamarse “Programa de Educación de Adultos”, un apagafuegos para remediar todos los males educativos y que, con paso de los años, no sabía muy bien ya qué cosa era. Pero poco le importaba, porque "ella" -pensaba- era una triunfadora ya que había logrado quitarse de en medio el fastidio de explicar todas las tardes a marias de armas tomar y noches a jovenzuelos e inmigrantes, en clases mal dotadas y encima andar por carreteras que apenas salían en los mapas de la comunidad autónoma. Filo era una persona “situada”, aunque las malas lenguas la tacharían de desclasada y de renegar de sus orígenes pues nació y se crió un pequeño pueblo de la provincia, aunque presumiera ahora de una ajetreada vida urbana en la capital y que hasta tenía un hijo quinceañero que formaba parte de un grupo postmoderno y a la última.
Por eso le fastidió sobremanera cuando, hojeando aquella mañana el periódico, vió toda una página dedicada a un suceso truculento y que le ateñía: en la sección de Sucesos aparecía la foto de una sala revuelta, estanterías caídas y un individuo con la cabeza apoyada en la mesa, como dormido, y un titular: “Posible asesinato de un maestro de Educación Permanente de Adultos en....” no leyó más.
Ella era de naturaleza nerviosa y, desde el primer momento ya sabía que le habían fastidiado “sus” vacaciones. Alterada, se preguntó cómo podía haber sucedido algo así. Sabía que la profesión de la enseñanza podía tener ribetes peligrosos pero no de esos extremos, y menos en el departamento de Adultos.
Casi de inmediato, cortándole sus pensamientos, entró Gutiérrez el conserje dejándole una carta del Delegado en la que le pedía hiciera un informe detallado del caso, “al margen de la Policía, por pura curiosidad” -especificaba- ya que él se marchaba a un ciclo de conferencias internacionales en el Caribe. Y concluía: “…Por todo ello, estimada compañera –decía la misiva- te ruego redactes un informe del entorno educativo en que se desenvolvió el desafortunado maestro V. C. P. (q.e.p.d.) y que me lo hagas pasar a mi vuelta. Gracias.”
Rodaba por la serpenteante senda provincial con su Volvo nuevecito mientras iba maldiciendo todos los baches que pillaba en el camino. Había olvidado el campo, el color de la tierra… Le sorprendía que las espigas de los cereales estuvieran casi para la siega y que bandadas de pájaros cruzaran los cielos…A lo lejos las altas montañas se recortaban en el horizonte. Poco a poco, adentrándose por caminos de tercer o cuarto orden de la red provincial de carreteras fue acercándose a dichoso pueblo en que impartió clase el tal V.
Casi de inmediato, cortándole sus pensamientos, entró Gutiérrez el conserje dejándole una carta del Delegado en la que le pedía hiciera un informe detallado del caso, “al margen de la Policía, por pura curiosidad” -especificaba- ya que él se marchaba a un ciclo de conferencias internacionales en el Caribe. Y concluía: “…Por todo ello, estimada compañera –decía la misiva- te ruego redactes un informe del entorno educativo en que se desenvolvió el desafortunado maestro V. C. P. (q.e.p.d.) y que me lo hagas pasar a mi vuelta. Gracias.”
Rodaba por la serpenteante senda provincial con su Volvo nuevecito mientras iba maldiciendo todos los baches que pillaba en el camino. Había olvidado el campo, el color de la tierra… Le sorprendía que las espigas de los cereales estuvieran casi para la siega y que bandadas de pájaros cruzaran los cielos…A lo lejos las altas montañas se recortaban en el horizonte. Poco a poco, adentrándose por caminos de tercer o cuarto orden de la red provincial de carreteras fue acercándose a dichoso pueblo en que impartió clase el tal V.
En el asiento de al lado llevaba un sobre con algunos datos del difunto maestro que había logrado recopilar en la Sección de Personal: su especialidad académica, currículum vitae, domicilio y poco más. Y una foto. Una cara de fotomatón, como de detenido por la Guardia Civil: un bigote, una barba, unas ojeras, unas gafas pasadas de moda y una cara de despistado era lo que mostraba la única fotografía que había logrado encontrar en toda la Delegación.
Aparcó -es un decir- el coche en la irregular Plaza del pueblo entre un tractor y una camioneta. Una nube de inquietos chiquillos ya en vacaciones se la quedaron mirando. Inmediatamente se maldijo de no haber venido vestida de otro modo. Con su chaqueta y la falda corta tenía una pinta de señorita de ciudad que no le ayudaría a investigar el caso.
Lo primero que hizo fue preguntar por el Cuartelillo de la Guardia Civil a una abuela que estaba sentada en una silla de anea en la puerta de su casa. La abuela –sorda- le sonrió dos veces haciéndole ver que no entendía y continuó como si nada con su costura, desentendiéndose de la forastera. El grupo cercano de chiquillos, sonrientes, le informaron a gritos que allí no había nada de eso, que los “picoletos” no tenían casa. Fastidiada se vió obligada a hacer algo que no deseaba: entrar en un bar del pueblo a una hora en que, presumiblemente, solo habría hombres....Empujó la puerta de uno cercano y entró.
Allí, en la agradable penumbra de la taberna, parecían estar todos los representantes del sexo masculino de la localidad, jóvenes y mayores. Ni qué decir que momentáneamente se suspendieron todas las partidas de naipes y hasta a alguno se le cayó el cigarro cuando Filo cruzando entre las mesas se acercó, contoneándose, a la barra a preguntar.
Por lo que tras tres cuartos de hora -y cinco cañas de cerveza- pudo averiguar el tal V. C. P. bajo su inocente apariencia, era un tipo de cuidado pues fuera de clase decían que se daba a la bebida (sólo limonadas y gaseosas) e incluso se olvidaba de pagar alegando despiste, por lo que no estaba muy bien considerado en los bares. Concretamente al que entró le debía cerca de 300 euros. y cantidades parecidas –según le aseguraron- en los restantes establecimientos del pueblo.
Salió asombrada de nuevo a la brillante Plaza que, sin sombra, atravesó camino de la Iglesia. Fue recibida por el sacristán, al estar el Sr. Párroco fuera en unos cursillos. O al menos eso le dijo un hombre alto y muy delgado poseedor de un buen manojo de llaves. Deseoso de hablar con Filo la invitó a manzanilla y a un poleo pues la vió un tanto mareada cuando salió de la taberna. Le comentó mientras tanto la vida disoluta que –se decía, y a él que le registren- llevaba el maestro. Tras dos vasos más del sospechoso líquido le confesó que el “maestrucho” ya estaría ardiendo en las llamas del infierno pues tenía pruebas de que no era cristiano; es más, alguna vez se le oyó decir que no tenía ni religión ni patria...
Con el estómago ya algo revuelto el sacristán la encaminó hacia el Ayuntamiento. A esa hora próxima al mediodía estaba a punto de cerrar. La recibió un hombre parapetado tras una gran mesa y una enorme bandera de España que dijo ser el Alcalde.
Tras una breve presentación y después de tener que oir los grandes logros que se habían hecho en el pueblo gracias a su persona y que “él no era político, la verdad sea dicha” el Alcalde pidió excusas y la dejó hablar. Filo logró explicar que ella no era un “alto cargo” de la Junta autonómica, sino un simple cargo intermedio de la Delegación. De todas formas, agradablemente sorprendida por el equívoco, cruzó las piernas y, sacando un cigarrillo, le pidió fuego dispuesta a sonsacarle el máximo de información sobre el maestro... cosa no muy difícil pues el hombre no paraba de hablar, fumar y mirar sus rodillas.
Le confesó ser “apolítico de derechas” y que tantos años de sacrificio como Alcalde se debían a que “todo lo hacía por amor a su pueblo”. Pero que con el maestro en cuestión no se podía hablar pues “a buen seguro que era un anarquista de ésos, que con esa pinta ya se sabe…”. Además él –aseguraba- apenas bebía, no tomaba copas ni cruzaba palabra con semejante personaje. Cuando terminó el paquete de Fortuna, con la cabeza algo aturdida y las rodillas algo “gastadas” por las insistentes miradas del “servidor del pueblo”, decidió salir de la Casa Consistorial.
Anduvo por las calles más empinadas que había visto en su vida. Creyó reconocer ya a varios gatos que se cruzaron con ella y a algún que otro jovenzuelo que la seguía. Tras varias horas en el pueblo y con tres litros de sustancias bailándole en el estómago se dio cuanta que cualquiera hubiera podido haber matado al maestro pues motivos no le faltaban a casi nadie. Aquello cada vez más parecía una novela negra…
Taberneros, cura, Alcalde, jóvenes, ancianos, niños, mujeres... todos, absolutamente todos, tenían cuentas pendientes. Unos u otros lo tachaban de lo más dispar: de bebedor o abstemio, de mujeriego o solitario, de anarquista, comunista, libertino, estafador, ateo, tramposo en las cartas, etc. eran algunos de los adjetivos que describían bien su controvertida personalidad. No faltaba incluso quien insinuaba que ya no llovía tanto en el pueblo desde que andaba por allí… ¡Quién lo diría! Deseaba ver la cara que pondría el Delegado cuando volviera del Caribe y leyera su informe.
Prescindió de hablar con más gente y se encaminó a los locales del Centro de Adultos. En una esquina de una estrecha calle, junto a un antiguo lavadero, estaba el modesto edificio. La puerta estaba abierta y, dentro, una limpiadora trataba de borrar las manchas de una mesa.
Filo se presentó y quiso saber la opinión que le merecía a aquella señora el maestro presuntamente asesinado. La buena mujer “no deseaba hablar mal de nadie” pero a los dos minutos se sinceró diciendo que era muy raro: “en las últimas semanas hablaba solo por la calle y hasta había instalado un jilguero en clase... con el que hablaba de vez en cuando, usted dirá - susurró- si eso no es estar como una regadera". En su opinión se había vuelto loco; así de claro. Cada vez tenía menos amigos -si es que aquí alguna vez los tuvo, dijo- y hasta los alumnos de Graduado le dejaban anónimos escritos a boli en las mesas de clase al pobrecillo. Le señaló que estaba borrando una frase idéntica en todas las mesas: “Ya queda poco” - decía. Sólo eso. Y en todas las veintitantas mesas...
¡Cielos! Eso sonaba a amenaza directa, a una conjura del alumnado -reflexionó a la sombra de un árbol un rato después. ¿Sería algún alumno suspendido el causante de la muerte? Porque lo cierto es que el maestrillo había muerto casi a final de curso. Seguro que alguno que no logró sacar el Graduado tomó cartas en el asunto en complot con cualquier otro vecino... porque el hombre no era muy popular que se diga.
Dedujo que sus alumnos, el Alcalde, el sacristán, tenderos, compañeros... eran demasiados interesados en quitar al hombre de en medio. Claro que a lo mejor era un castigo divino por la vida tan disoluta que había llevado, seguro que era rojo y ateo -pensó Filo. A ella no le hubiera pasado –se repetía- porque ella era “de centro” de toda la vida, y de politiqueos nada de nada… ¡Que le den morcilla! –sentenció.
Volvió a entrar en la humilde clase con idea de recoger sus papeles para la Delegación y salir de aquel pueblo. Allí, en un armario de tercera mano, destartalado, estaban todas las carpetas, memorias, fichas y demás papeles oficiales referentes a todos los cursos desde que se abrió aquel Centro de Educación Permanente de Adultos.
Inspeccionó, por rutina más bien, una cuantas fichas sobre el alumnado, especialmente los de Graduado, por si le diera una pista. Aquellos papeles decían claramente que el maestro era muy duro... o los alumnos nunca tenían el nivel; en siete años nadie había logrado aprobar –según parecía- el Graduado con ese individuo. Desde luego o el muerto era un petardo o los alumnos unos cafres de tan malos. No me extraña su mala fama con los jóvenes -se dijo.
Pero hubo algo que poco a poco le hizo ver la luz. En las diferentes pruebas de las últimas semanas resulta que todos, todos los alumnos, llevaban buenas notas en el último mes y ¡todos, todos! Habían sacado sobresaliente en los exámenes de recuperación. Todos. De golpe. Por primera vez en siete años. ¡Quién lo diría! Y estaban todos los exámenes magníficamente realizados, por cierto.
Y ella, entonces, comprendió... Entendió la foto del diario, el revuelo de papeles. Estaba clarísimo.
Dos días después rellenó el informe confidencial para el Sr. Delegado, confirmando el “asesinato” del maestro de Adultos.... por su propio alumnado, “con tal de quitar del pueblo a semejante figura” -añadió ella en un gesto de compañerismo lleno de lirismo.
Aparcó -es un decir- el coche en la irregular Plaza del pueblo entre un tractor y una camioneta. Una nube de inquietos chiquillos ya en vacaciones se la quedaron mirando. Inmediatamente se maldijo de no haber venido vestida de otro modo. Con su chaqueta y la falda corta tenía una pinta de señorita de ciudad que no le ayudaría a investigar el caso.
Lo primero que hizo fue preguntar por el Cuartelillo de la Guardia Civil a una abuela que estaba sentada en una silla de anea en la puerta de su casa. La abuela –sorda- le sonrió dos veces haciéndole ver que no entendía y continuó como si nada con su costura, desentendiéndose de la forastera. El grupo cercano de chiquillos, sonrientes, le informaron a gritos que allí no había nada de eso, que los “picoletos” no tenían casa. Fastidiada se vió obligada a hacer algo que no deseaba: entrar en un bar del pueblo a una hora en que, presumiblemente, solo habría hombres....Empujó la puerta de uno cercano y entró.
Allí, en la agradable penumbra de la taberna, parecían estar todos los representantes del sexo masculino de la localidad, jóvenes y mayores. Ni qué decir que momentáneamente se suspendieron todas las partidas de naipes y hasta a alguno se le cayó el cigarro cuando Filo cruzando entre las mesas se acercó, contoneándose, a la barra a preguntar.
Por lo que tras tres cuartos de hora -y cinco cañas de cerveza- pudo averiguar el tal V. C. P. bajo su inocente apariencia, era un tipo de cuidado pues fuera de clase decían que se daba a la bebida (sólo limonadas y gaseosas) e incluso se olvidaba de pagar alegando despiste, por lo que no estaba muy bien considerado en los bares. Concretamente al que entró le debía cerca de 300 euros. y cantidades parecidas –según le aseguraron- en los restantes establecimientos del pueblo.
Salió asombrada de nuevo a la brillante Plaza que, sin sombra, atravesó camino de la Iglesia. Fue recibida por el sacristán, al estar el Sr. Párroco fuera en unos cursillos. O al menos eso le dijo un hombre alto y muy delgado poseedor de un buen manojo de llaves. Deseoso de hablar con Filo la invitó a manzanilla y a un poleo pues la vió un tanto mareada cuando salió de la taberna. Le comentó mientras tanto la vida disoluta que –se decía, y a él que le registren- llevaba el maestro. Tras dos vasos más del sospechoso líquido le confesó que el “maestrucho” ya estaría ardiendo en las llamas del infierno pues tenía pruebas de que no era cristiano; es más, alguna vez se le oyó decir que no tenía ni religión ni patria...
Con el estómago ya algo revuelto el sacristán la encaminó hacia el Ayuntamiento. A esa hora próxima al mediodía estaba a punto de cerrar. La recibió un hombre parapetado tras una gran mesa y una enorme bandera de España que dijo ser el Alcalde.
Tras una breve presentación y después de tener que oir los grandes logros que se habían hecho en el pueblo gracias a su persona y que “él no era político, la verdad sea dicha” el Alcalde pidió excusas y la dejó hablar. Filo logró explicar que ella no era un “alto cargo” de la Junta autonómica, sino un simple cargo intermedio de la Delegación. De todas formas, agradablemente sorprendida por el equívoco, cruzó las piernas y, sacando un cigarrillo, le pidió fuego dispuesta a sonsacarle el máximo de información sobre el maestro... cosa no muy difícil pues el hombre no paraba de hablar, fumar y mirar sus rodillas.
Le confesó ser “apolítico de derechas” y que tantos años de sacrificio como Alcalde se debían a que “todo lo hacía por amor a su pueblo”. Pero que con el maestro en cuestión no se podía hablar pues “a buen seguro que era un anarquista de ésos, que con esa pinta ya se sabe…”. Además él –aseguraba- apenas bebía, no tomaba copas ni cruzaba palabra con semejante personaje. Cuando terminó el paquete de Fortuna, con la cabeza algo aturdida y las rodillas algo “gastadas” por las insistentes miradas del “servidor del pueblo”, decidió salir de la Casa Consistorial.
Anduvo por las calles más empinadas que había visto en su vida. Creyó reconocer ya a varios gatos que se cruzaron con ella y a algún que otro jovenzuelo que la seguía. Tras varias horas en el pueblo y con tres litros de sustancias bailándole en el estómago se dio cuanta que cualquiera hubiera podido haber matado al maestro pues motivos no le faltaban a casi nadie. Aquello cada vez más parecía una novela negra…
Taberneros, cura, Alcalde, jóvenes, ancianos, niños, mujeres... todos, absolutamente todos, tenían cuentas pendientes. Unos u otros lo tachaban de lo más dispar: de bebedor o abstemio, de mujeriego o solitario, de anarquista, comunista, libertino, estafador, ateo, tramposo en las cartas, etc. eran algunos de los adjetivos que describían bien su controvertida personalidad. No faltaba incluso quien insinuaba que ya no llovía tanto en el pueblo desde que andaba por allí… ¡Quién lo diría! Deseaba ver la cara que pondría el Delegado cuando volviera del Caribe y leyera su informe.
Prescindió de hablar con más gente y se encaminó a los locales del Centro de Adultos. En una esquina de una estrecha calle, junto a un antiguo lavadero, estaba el modesto edificio. La puerta estaba abierta y, dentro, una limpiadora trataba de borrar las manchas de una mesa.
Filo se presentó y quiso saber la opinión que le merecía a aquella señora el maestro presuntamente asesinado. La buena mujer “no deseaba hablar mal de nadie” pero a los dos minutos se sinceró diciendo que era muy raro: “en las últimas semanas hablaba solo por la calle y hasta había instalado un jilguero en clase... con el que hablaba de vez en cuando, usted dirá - susurró- si eso no es estar como una regadera". En su opinión se había vuelto loco; así de claro. Cada vez tenía menos amigos -si es que aquí alguna vez los tuvo, dijo- y hasta los alumnos de Graduado le dejaban anónimos escritos a boli en las mesas de clase al pobrecillo. Le señaló que estaba borrando una frase idéntica en todas las mesas: “Ya queda poco” - decía. Sólo eso. Y en todas las veintitantas mesas...
¡Cielos! Eso sonaba a amenaza directa, a una conjura del alumnado -reflexionó a la sombra de un árbol un rato después. ¿Sería algún alumno suspendido el causante de la muerte? Porque lo cierto es que el maestrillo había muerto casi a final de curso. Seguro que alguno que no logró sacar el Graduado tomó cartas en el asunto en complot con cualquier otro vecino... porque el hombre no era muy popular que se diga.
Dedujo que sus alumnos, el Alcalde, el sacristán, tenderos, compañeros... eran demasiados interesados en quitar al hombre de en medio. Claro que a lo mejor era un castigo divino por la vida tan disoluta que había llevado, seguro que era rojo y ateo -pensó Filo. A ella no le hubiera pasado –se repetía- porque ella era “de centro” de toda la vida, y de politiqueos nada de nada… ¡Que le den morcilla! –sentenció.
Volvió a entrar en la humilde clase con idea de recoger sus papeles para la Delegación y salir de aquel pueblo. Allí, en un armario de tercera mano, destartalado, estaban todas las carpetas, memorias, fichas y demás papeles oficiales referentes a todos los cursos desde que se abrió aquel Centro de Educación Permanente de Adultos.
Inspeccionó, por rutina más bien, una cuantas fichas sobre el alumnado, especialmente los de Graduado, por si le diera una pista. Aquellos papeles decían claramente que el maestro era muy duro... o los alumnos nunca tenían el nivel; en siete años nadie había logrado aprobar –según parecía- el Graduado con ese individuo. Desde luego o el muerto era un petardo o los alumnos unos cafres de tan malos. No me extraña su mala fama con los jóvenes -se dijo.
Pero hubo algo que poco a poco le hizo ver la luz. En las diferentes pruebas de las últimas semanas resulta que todos, todos los alumnos, llevaban buenas notas en el último mes y ¡todos, todos! Habían sacado sobresaliente en los exámenes de recuperación. Todos. De golpe. Por primera vez en siete años. ¡Quién lo diría! Y estaban todos los exámenes magníficamente realizados, por cierto.
Y ella, entonces, comprendió... Entendió la foto del diario, el revuelo de papeles. Estaba clarísimo.
Dos días después rellenó el informe confidencial para el Sr. Delegado, confirmando el “asesinato” del maestro de Adultos.... por su propio alumnado, “con tal de quitar del pueblo a semejante figura” -añadió ella en un gesto de compañerismo lleno de lirismo.
de Paco Córdoba